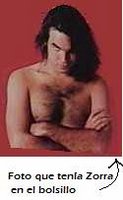De por qué amaba Villa Gesell

A mí me encantaba ir de vacaciones a Villa Gesell. Pero no por las razones que cualquiera puede imaginar y que motivaban al resto de los chicos de mi edad. Si bien no puedo mentir diciendo que no disfrutaba de la playa, de los jueguitos de Sacoa y del auto cine, mi excitación al pegar la curva y ver la entrada plagada de campings pasaba por otro lado.
Era llegar al departamento o a la casita que habíamos alquilado, desarmar las valijas y no aguantar ni quince minutos para empezar a romperles las bolas a mis viejos para que me llevaran en el auto. Y siempre pasaba lo mismo, ganaba lo tradicional: “¡Todos a ponerse la malla que nos vamos a la playa!”. ¡Me recontra cago en mil putas! Así que tenía que esperar un millón de horas saladas para poder cumplir ese anhelo que tenía como nueve meses guardando. Será por eso que nunca pude gozar plenamente de las primeras zambullidas, de los primeros castillos de arena y tal vez sea por eso que hoy me haya mudado cerca del mar, para no tener que tener primeras impresiones, sino sólo impresiones.
El caso es que había que esperar el regreso, la obligada ducha y el anuncio paternal que íbamos a dar una vuelta por el centro. ¡Por fin mis ruegos serían escuchados! Y así es como entraba al negocio con una sonrisa eterna y comenzaba a rebuscar en las pilas de revistas. Ahora que lo cuento pienso que es una suerte que el negocio de canje de revistas de la avenida 3 al fondo nunca haya cerrado en mi etapa infantil, hubiera sido un golpe demasiado fuerte de asimilar ver esa vidriera tachonada de hojas de diario un enero de 1979, golpe que ni siquiera a fuerza de electroshocks podrían haber curado.
Y me quedaba horas en el pequeño saloncito, impregnándome con ese olorcito casi sexual del papel impreso. Me acuerdo que mis viejos y mi hermano me dejaban con cara de “lo tuyo no tiene remedio” y se iban a seguir caminando entre música de calesitas, bocinas y carcajadas. Eran otros tiempos, donde no estoy seguro si la palabra inseguridad ya había sido aprobada por la Real Academia.
El flaco que atendía me miraba mientras yo seguía levantando polvo entre las revistas leídas mil veces. Porque yo buscaba algo en especial, era la única vez en el año que me permitían acceder a este tipo de literatura y no le iba a dar tregua a esa maravillosa posibilidad. Por mis ojos pasaban Patorucitos alargados, que no me interesaban, también descartaba sin miramientos Anteojitos y Billíkenes, hacía a un lado las Hortencias y a las Las Semanas y las Gentes ni siquiera le regalaba una segunda mirada. Pero iba haciendo un piloncito al costado de lo que yo consideraba un tesoro pirata, al cual recelaba como perro viejo si alguien osaba tocar: “No, eso lo elegí yo”, aunque sabía que no iba a poder llevarme todo, pero necesitaba esa pertenencia temporal para luego seleccionar.
Y justamente esa última selección era el summun del placer, era, si hubiera tenido a esa edad alguna experiencia sexual, el verdadero orgasmo de todo ese largo día. A la distancia, creo que me daba más placer esa selección que el acto mismo de leerlas a la noche en mi cama.
Me sentaba junto a la puerta e iba viendo las tapas, D´artagnan, El Tony, Intervalo, Fantasía, pasaban por mis dedos como gemas pasan por un prestamista. Y después de ver las tapas abría una por una para ver qué traían, a ver si estaba Nippur, o Jackaroe, o tal vez Or-Grund, pero había un personaje que me podía, que realmente, si encontraba una historieta de él en algunas de las preseleccionadas, hacía que ese día fuera realmente un día excepcional. Descubrir a todo color ese rostro alargado, ese pelo más amarillo que rubio, ese cigarrillo ladeado y esa pistola sobre el hombro era un soplo de eternidad que me rodeaba por segundos.
Es que Pepe Sánchez hizo que amara Villa Gesell.
Pero hay cosas que a veces son pertenencias exclusivas del pasado. Hay recuerdos que uno debería atesorar con exclusivo placer en el íntimo espacio de nuestra memoria.
Hace unos años, caminando por las galerías del centro cultural Recoleta de pronto me topé con esa misma cara alargada de cigarrillo ladeado; uno de los pasillos albergaba una muestra del querido Carlos Vogt, el dibujante de Pepe Sánchez. Involuntariamente solté la mano de mi hija y en una especie de estado de éxtasis comencé a deambular de cuadro en cuadro. Así fui recorriendo cada viñeta hasta que me topé con una persona gris que me miraba sonriente: “¿Te gustan?” me preguntó. Lo miré por primera vez y atiné a decir que sí, que me parecían excelentes. Con otra sonrisa el personaje gris me dijo que gracias, que él era Carlos Vogt. No supe qué decir, la vida no parecía haber sido muy generosa con el padre de lo que yo consideraba una de las obras más colosales del arte argentino. Me quedé callado por más de un minuto, y él nunca perdió la sonrisa, me alargó una tarjeta y me dijo: “Estoy dando cursos de historieta y dibujo, si querés...” “Claro, claro” le respondí y volví tomar la mano de mi hija. Me fui en silencio, ya sin ganas de seguir mirando cuadros.
Y si... Hay cosas que no deberían escapar jamás de nuestra memoria.
Etiquetas: Personales